Lección 4 – Tercer trimestre 2016
En la lección de la semana pasada, habíamos considerado cómo Dios reveló, en el Antiguo Testamento, su preocupación por los pobres; por crear un espíritu solidario entre su pueblo; porque este luche por la justicia social y defienda a los oprimidos, los explotados, los desvalidos; y por vivir una religiosidad más genuina, sin hipocresías, que incluya el amor práctico y abnegado por los más necesitados.
Pero todos estos ideales Dios se los está pidiendo a seres humanos pecadores, cuya naturaleza moral está señalada precisamente por el egoísmo, el vivir para el yo, en vez de tener una preocupación abnegada por los demás.
Por eso, el autor de la lección de esta semana nos presenta en primer lugar la FUENTE de ese amor abnegado que Dios pide de su pueblo: la gracia santificante de Dios, insuflada por el Espíritu Santo.
En Ezequiel 37, se muestra simbólicamente la condición espiritual de todo ser humano sin la gracia divina (incluyéndonos a cualquiera de nosotros, que profesamos creer en Dios). Somos tan solo un conjunto de huesos secos, cadáveres vivientes, a quienes no se les puede pedir vida ni actividad moral o espiritual. Usted no puede pedirle a un muerto que sea bueno, que haga el bien, que tenga amor abnegado, que viva para servir al prójimo necesitado.
Pero, la promesa de Dios es que gracias a la obra divina y todopoderosa del Espíritu Santo, él puede obrar una resurrección espiritual maravillosa de la muerte espiritual, de tal forma que nos convirtamos en seres vivos, llenos de luz, de paz, de esperanza, de amor genuino y desinteresado por el prójimo, que es lo que marca de verdad si estamos vivos espiritualmente:
“Me dijo luego: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen: Nuestros huesos se secaron, y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza, y diles: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra; y sabréis que yo Jehová hablé, y lo hice, dice Jehová” (Eze. 37:11-14).
Muy probablemente Pablo tenía en mente este pasaje de Ezequiel, cuando escribió a los efesios este sublime pasaje acerca de la gracia salvadora de Dios:
“Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos), y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por obras, para que nadie se gloríe” (Efesios 2:1-9).
Y, si bien es cierto, Pablo afirma que nuestra salvación no depende de NUESTRAS buenas obras (que siempre están contaminadas de pecado, por causa de nuestra naturaleza), sino de las buenas obras de OTRO, de Cristo (justicia foránea, diría Lutero), sin embargo el propósito último de la salvación es lograr nuestra semejanza con Cristo, restaurar la imagen de Dios perdida en el Edén, y convertirnos en personas llenas de amor, que vivan para obrar el bien:
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas” (Efe. 2:10).
No somos salvos POR buenas obras, pero sí PARA buenas obras. Obras que bendigan a los que nos rodean, que se constituyan en una bendición para nosotros mismos (nos hace bien a nosotros, en primer lugar, obrar el bien), y que de esa manera den gloria a la Fuente divina de todo bien, de toda bondad y amor:
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos” (Mat. 5:16).
En aquella hermosa profecía mesiánica de Isaías 61, que siglos más tarde Jesús se la adjudicará a sí mismo y a su obra entre los hombres, se presenta cuál será el efecto de recibir al Espíritu Santo, de ser movidos y dirigidos por él:
“El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y a los presos apertura de la cárcel; a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, y el día de venganza del Dios nuestro; a consolar a todos los enlutados; a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado; y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. […] Porque yo Jehová soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto; por tanto, afirmaré en verdad su obra, y haré con ellos pacto perpetuo” (Isa. 61:1-3, 8).
Finalmente, la lección de esta semana nos vuelve a confrontar, a través del mensaje de Miqueas, con lo que Dios considera una verdadera y genuina religiosidad:
“¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros, o de diez mil arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios” (Miq. 6:6-8).
Adaptando este texto a nuestra realidad actual, podríamos ofrecer la siguiente versión moderna de estos versículos:
“¿Con qué me presentaré ante Jehová, y adoraré al Dios altísmo? ¿Con mis diezmos, ofrendas y pactos? ¿Con mi observancia estricta, rigurosa y legalista del sábado, asegurándome de ‘cumplir’ con él y no hacer nada que transgreda su letra? ¿Participando en todas las reuniones de la iglesia, en sus actividades, en sus planes y programas? ¿No perdiéndome ninguna vigilia que organice la iglesia, y haciendo ayuno cada vez que lo proponga el pastor y los ancianos?”
Por supuesto, todo esto está muy bien (siempre que se lo haga con el espíritu adecuado de gratitud a Dios por su salvación gratuita y no como una forma de ganarme o asegurarme el favor de Dios, o por miedo a dejar de gozar de ese favor), y son actividades que Dios propone a sus hijos y los invita a experimentar. Como también Dios mismo había instituido el culto israelita, con todo su sistema de sacrificios.
Sin embargo, si toda nuestra “piedad” o “religiosidad” no nos lleva a ejercer un amor abnegado por el prójimo necesitado, a luchar por defender a los oprimidos y explotados, a los que padecen abuso e injusticia, y nuestra religión es solo una forma sutil de egoísmo, para satisfacer solo o principalmente nuestras necesidades personales (incluso nuestra necesidad de salvación), entonces para Dios esto no tiene ningún valor. A la luz de estos textos (y otros que hemos visto la semana pasada), pareciera que para Dios la verdadera religión, la verdadera adoración es, ante todo, amor por el prójimo, especialmente el prójimo necesitado. Ante todo, la religión, para Dios, parece tener un fuerte propósito ético, moral.
¿No nos ha sucedido alguna vez de tener “vergüenza” de predicar el evangelio a un pobre, un indigente que vemos por la calle, o que acude a la iglesia, cuando solo somos capaces de darle una palabra de aliento, una palmadita en el hombro y decirle que vamos a orar por él, pero sabemos que no haremos mucho más por esa persona que darle alguna exigua “limosna” de ayuda, en vez de comprometernos realmente con encontrar la forma de ayudarla?
¿No deberíamos apoyar más al departamento de ASA (Acción Solidaria Adventista) de nuestra iglesia local, con nuestro aporte económico, donaciones de ropa y alimentos, y “poniendo el cuerpo” para realizar actividades de búsqueda de los necesitados y asistencia en sus necesidades?
¿No podríamos tener en cada iglesia un comedor comunitario diario para los indigentes, donde podamos brindar alimentos sencillos pero suficientes para satisfacer su hambre?
¿No podríamos tener en cada distrito o Campo un refugio para indigentes, gente en situación de calle, mientras tratamos de ayudarlos a rehabilitarse socialmente, a conseguir trabajo y una vivienda digna?
Por supuesto, todo esto tiene aspectos muy complejos y nada fáciles de resolver, pero es mi convicción que a través de estas lecciones sancionadas por la Asociación General a través del plan de la Escuela Sabática mundial, Dios nos está llamando a tomar conciencia de que la obra solidaria, de asistencia social al desvalido, es una parte fundamental de la misión cristiana, a la par que predicamos el mensaje del evangelio para el tiempo del fin.
Que Dios nos bendiga, con la obra todopoderosa de su Espíritu Santo, para dejar de ser huesos secos, muertos espiritualmente, que guardan solo la forma, la rutina de la religión, para ser cristianos vivos, vibrantes por el amor, que es en realidad lo que nos da vida como cristianos y como iglesia.

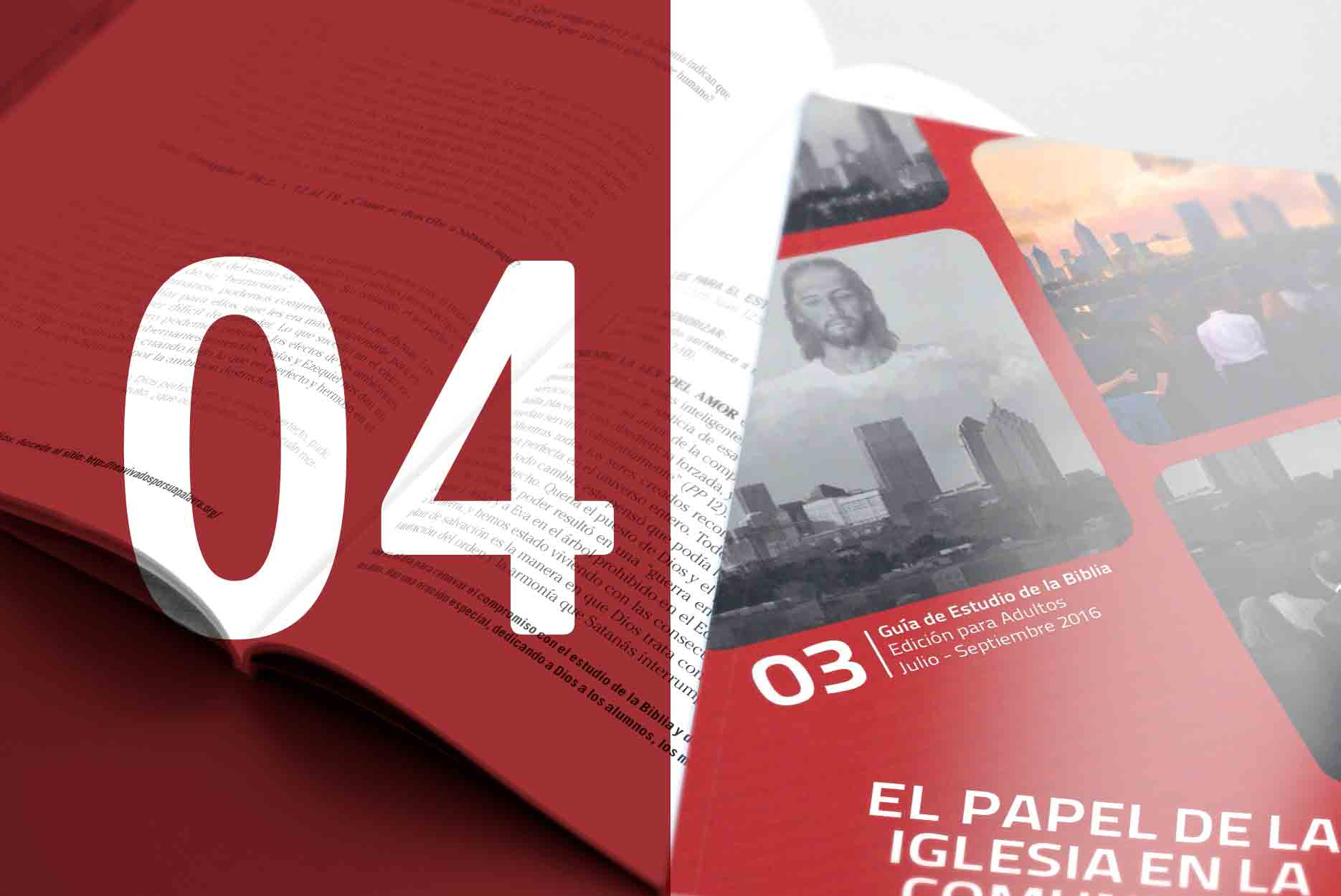


0 comentarios