“Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos; y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas pasaron” (Apoc. 21:4).
La memoria nunca ha sobreabundado en nuestro mundo. Tal vez por eso sea tan penosamente cierta la célebre frase del escritor George Santayana: “Los que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo”. O, en las palabras de algunos conocidos adagios: “La primera vez que me engañes, la culpa será tuya; la segunda, será mía” y “Necio no es quien se equivoca, sino quien no aprende de sus equivocaciones”. El mito griego del eterno retorno parece haber sido un intento loable de resolver el problema atribuyendo a la historia misma la manía de repetirse interminablemente.
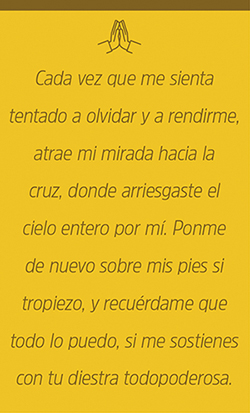
¿Por qué razón apareció el pecado en el cielo, y arruinó luego la creación originalmente perfecta de Dios aquí, en la Tierra (Gén. 1:31)? Por causa de la libertad de elección que Dios confirió a sus criaturas, tanto angélicas como humanas (2:16, 17). ¿Cómo garantizará Dios que el mal no surgirá nuevamente en el cielo y en la Tierra renovada? ¿Será la libertad moral suprimida tras la destrucción final del mal, para asegurar, así, que la historia no vuelva a repetirse? ¿Serán los ángeles tan libres de rebelarse como lo fue Lucifer? ¿Serán los redimidos tan libres como Adán y Eva antes de la Caída? Y si fuera así, ¿qué seguridad habrá de que el mal no vuelva, misteriosamente, a emerger del bien, como lo hizo al principio?
La respuesta parece ser precisamente la memoria. Y esta requiere monumentos, que actúen como permanentes recordatorios de lo que ocurrió una vez, para que no vuelva a suceder si fue malo, destructivo, doloroso.
La mala memoria, o la falta de ella, es en buena medida la razón de que las guerras mundiales, las guerras frías y los exterminios sistemáticos de seres humanos broten una y otra vez, como malezas oportunistas al acecho de espacios donde escasee la memoria colectiva. Sobre todo, la de las víctimas, que insisten en volver una y otra vez a la escena del crimen junto con sus victimarios, para repetir la historia que olvidaron, o que nadie les contó. Como dijera magistralmente el patriota estadounidense Thomas Jefferson: “El precio de la libertad es la eterna vigilancia”.
Ciertamente, el mal no volverá a levantar su deforme cabeza en la Tierra renovada, pero no porque Dios vaya a suprimir la libertad de sus criaturas redimidas, sino porque la memoria de estas también habrá sido renovada, a fin de evocar en cada monumento eterno de la salvación el precio que el Dios que es amor y justicia estuvo dispuesto a pagar, para que pudieran ser verdaderamente libres por la eternidad. Cada vez que contemplemos las cicatrices en el cuerpo glorificado del Integrante de la Deidad triuna que apuró la amarga copa de la muerte eterna con el propósito de rescatarnos, será un pasmoso recordatorio de cuánto costó nuestra redención (1 Ped. 1:18-20) y de cuán letal es el pecado (Rom. 6:23; Juan 8:44).RA





0 comentarios