Comentario lección 6 – Tercer trimestre 2016
¿“MÉTODO” O MODO DE SER?
La lección de esta semana, y de las cinco subsiguientes, se dedica a desgranar la famosa cita de Elena de White, que aparece en El ministerio de curación (y otros libros de compilación):
“Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces, les pedía: ‘Sígueme’ ” (MC 102).
Este pensamiento es precioso. Sin embargo, creo que hemos malinterpretado su sentido, sobre todo por la aparición de la palabra “método”, que quizá no sea la expresión que mejor refleje el sentido que realmente les quiso dar Elena de White a estos conceptos. Me inclino a pensar que lo que quiso decir es que ese era el “modo”, la “manera” en que Jesús llevaba a cabo su misión de amor y misericordia entre los hombres.
Porque, de lo contrario, podríamos pensar (y así es como muchas veces se presenta esta cita como justificativo de la forma en que debemos cumplir la misión evangelizadora) que Jesús no ejercía una bondad genuina, desinteresada, transparente, “el bien por el bien mismo”, por pura compasión por la humanidad, sino de una manera calculadora, estratégica, solapada, mediante la cual “sobornaba” a los hombres con sus bendiciones, con su ayuda, para lograr que estos lo aceptaran como Salvador.
Esta mala interpretación, lamentablemente, influye en la forma en que algunos realizamos la misión: no tenemos un interés genuino en aliviar “la carga que soporta la pobre humanidad” (himno Nº 552, Himnario Adventista), sino que usamos la asistencia social principalmente como una estrategia proselitista, como cuña de entrada para nuestro mensaje. Lo hacemos para causar un “impacto” esporádico, que sirva de propaganda para nuestra iglesia, pero no como una obra misericordiosa consuetudinaria, sistemática, de atención a las necesidades cotidianas de los más desfavorecidos de la sociedad. Y, como me dijera hace poco un querido hermano, esa intención solapada (aunque sea por una buena causa y con buena motivación) es algo que se “transpira”, y la gente lo nota. Y si hay una “virtud” que caracteriza al hombre contemporáneo es la búsqueda (o pretensión, según sea el caso) de la transparencia, de lo genuino, de la sinceridad. El hombre moderno es muy rápido en captar cuándo hay una doble intención en lo que se hace, y aborrece y desprecia cuando percibe que alguien (o algún grupo religioso) realiza una acción no por verdadero espíritu de solidaridad, sino para sacar algún tipo de rédito personal o eclesiástico.
Y, más allá de las posibles reacciones adversas de la gente a la que queremos alcanzar con el evangelio, esto tiene que ver con el SER cristiano, que debería caracterizarse eminentemente por la sinceridad y por un genuino amor desinteresado por los demás, una verdadera compasión por los necesitados y sufrientes. La solidaridad social no puede ser un “método” para alcanzar a la gente con el evangelio (por muy loable que esto sea), sino un modo de ser cristiano, la expresión más genuina y elevada de la semejanza con Cristo:
“La plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso de ayudar y bendecir a otros brota constantemente de adentro” (Elena de White, Palabras de vida del gran Maestro, p. 317).
Es cierto que el fin último que queremos alcanzar con nuestra misión es conducir a la gente a la salvación. No hay bien mayor que podamos desear a la gente y realizar en su favor. Pero eso no significa que debamos recurrir a métodos poco auténticos, poco sinceros.
EL PRINCIPIO DE LA ENCARNACIÓN
“Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emanuel, que traducido es: Dios con nosotros” (Mat. 1:22, 23).
“Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14).
Estos dos versículos nos muestran uno de los grandes principios de la redención: la encarnación. Dios, en Jesús, no se contentó con solamente indicarnos desde el cielo, desde su infinita seguridad y beatitud, lo que debemos hacer, cómo debemos vivir, para luego juzgarnos sin haber pasado por nuestro terreno. Jesús, siendo Dios (Fil. 2:5-8), se hizo realmente hombre (y no meramente una “apariencia” de hombre, como afirmaban los docetistas, esa secta herética del primer siglo de la Era Cristiana). Asumió nuestra carne y nuestra sangre, con todas las limitaciones y las perturbaciones físicas y emocionales que esto conlleva, y con sus riesgos morales y espirituales (“Fue tentado en todo, conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado” [Heb. 4:15]). Tampoco, al hacerse hombre, eligió vivir en la comodidad de un palacio o un monasterio, aislado de la gente, a fin de preservar su pureza, su santidad. Jesús fue Dios “con” nosotros, habitó “entre nosotros”. Tampoco se mantenía aislado de los “menos santos”, de los pecadores y marginados, como hacían los fariseos de su época (precisamente, la palabra fariseo significa “separado”, “apartado”), por temor a contaminarse con su pecaminosidad. Lo encontramos participando en una cena en casa de publicanos, en la que también se hallaban presente personas de dudosa reputación moral (seguramente estafadores públicos, como eran los publicanos, y también damas de moral cuestionable), cosa que mereció, por parte de los “santos” de sus días la crítica que, inconsciente e involuntariamente, era toda una proclama de su carácter salvador: “Este a los pecadores recibe, y con ellos come” (Luc. 15:2).
Es que cuando uno ama a alguien, desea estar CON esa persona. Un padre que ama a su hijo desea acercarse a él y estar con él por puro afecto, y no como un “método” para lograr un fin secundario. Y Jesús se relacionaba con la gente, se “mezclaba” con todo tipo de personas (como dice el título de la lección de esta semana), no meramente como un “método” para llegar a ellas con el evangelio, sino porque las amaba, y deseaba ardientemente bendecirlas con su presencia, su trato, su amor, sus enseñanzas, sus consejos, su ayuda concreta. La clave está en aprender a realmente amar como Jesús. Porque de lo contrario, nuestra obra misionera (ya sea como comunicación oral del evangelio o como ayuda solidaria al necesitado), por muy buen fin que persiga, será solo una cuestión de “cumplir” con nuestro deber evangélico, con lo que “se espera” de un “buen adventista” o un buen cristiano, porque “tendremos que rendir cuentas”, y no una obra genuina de amor. Y eso se nota. La gente lo percibe. Es que el amor no solo es la esencia de la vida cristiana, su propósito último, sino también es imprescindible para la misión cristiana, es inherente a su propia naturaleza. Es una misión nacida del amor y realizada por amor. Porque si no, se transforma en otra obra legalista más, otro intento de asegurarse el favor de Dios, su aceptación y la salvación. En realidad, en ese caso, estamos utilizando al otro como un medio para nuestra propia justificación. Por eso, insisto, el amor solidario no puede ser un “método”, sino un inevitable modo de ser cristiano.
Este principio de la encarnación también llevaba a Jesús a valorar las buenas cosas, las buenas experiencias y actividades auténticamente humanas de la gente con la cual se relacionaba. Y así debería suceder con nosotros, tal como lo expresa bellamente el siguiente documento católico acerca de la relación de la iglesia con lo genuinamente humano:
“El gozo y la esperanza, el dolor y la angustia de los hombres de este tiempo […] son también el dolor y la angustia de los discípulos de Cristo, y no existe nada verdaderamente humano que no encuentre eco en su corazón […]. Por lo cual dicha comunidad [la iglesia] se siente en verdad íntimamente unida con el género humano y su historia […]. Tiene, por consiguiente [la iglesia], presente al mundo de los hombres, o sea, la universal familia humana con la totalidad de las cosas, entre las cuales vive; al mundo, escenario de la historia del género humano, por obra suya marcado por derrotas y triunfos, al mundo que los cristianos creen ser creado y conservado por el amor del Creador” (Constitución Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II, “Sobre la iglesia en el mundo de hoy”, Proemio).
LAS TRES PARÁBOLAS DE LA BÚSQUEDA (LUCAS 15)
En las tres parábolas de Lucas 15 (la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo perdido), que Jesús cuenta en respuesta a la crítica de los fariseos ya comentada, vemos que nuestra salvación no depende tanto de nuestra búsqueda de Dios como del hecho de que él nos está buscando. Y en ese afán de venirnos a buscar es que Jesús se encarnó y habitó entre nosotros, “lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:14).
Es la misma misión que Jesús nos encarga a los cristianos. Para ello, como dice la introducción de nuestra lección, el ideal de Dios es que “seamos Jesús para alguien”. Que ellos vean a Jesús a través de nosotros, de nuestro amor práctico y de nuestro consejo cristiano. Ir a buscar a la oveja perdida o a la moneda perdida puede significar no solo que realicemos una campaña de evangelización o demos estudios bíblicos, sino también ayudar a un drogadicto perdido en el mundo del vicio y la adicción; o a una mujer de mala vida, perdida en la degradación moral; o a ese criminal malviviente; o a ese padre borracho y abusador, a levantarse del fango, a ser restaurado a una vida limpia, ordenada, sana, decente. Y eso requiere mucho más que solamente darle una serie de estudios bíblicos o una conferencia evangelizadora. Significa conocerlos, escucharlos, acompañarlos, comprometernos realmente, genuinamente, con su drama y su necesidad. Por supuesto, esta es quizá la razón por la que no abundamos en este tipo de obra, que requiere “ensuciarse las manos” (como lo hizo Jesús), y trabajar “en las periferias de la vida” (Bergoglio). Requiere disponibilidad de tiempo y esfuerzo, abnegación, sacrificio. Evidentemente, la complejidad de esta obra requiere que no sea algo improvisado, fruto solamente de un impulso bondadoso del corazón (por noble que esto sea), sino que implica un estudio, un análisis y una metodología planificados cuidadosamente, en el nivel institucional. Muchos de nosotros tenemos el impulso y el deseo de ayudar, pero a la hora de la verdad no sabemos cómo hacerlo, si es que queremos hacer un trabajo no eventual sino estructural, que ayude a resolver a la gente sus problemas desde las bases (reinserción social, conseguir trabajo, vivienda, etc.). Por eso, es bueno conversar con personas e instituciones que tengan más experiencia en la ayuda social, para aprender de ellos y asesorarnos sobre la mejor forma de ayudar, y tener en cuenta sus complejidades.
MISERICORDIA PARA LOS ENFERMOS DEL PECADO
“Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: ¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento” (Mat. 9:10-13).
Este texto, al igual que el anterior de Lucas, empieza con una crítica hacia Jesús, por parte de los fariseos, por su trato tan “liberal” hacia gente “peligrosa” espiritualmente y moralmente hablando. Jesús les contesta, aquí, con esta magnífica figura que refleja una realidad espiritual. Desde la introducción del pecado en el mundo, todos estamos fallados, lastimados, quebrados. Somos enfermos de pecado, y no solo eso, sino que como consecuencia del pecado estamos enfermos psicológicamente y físicamente. Claro, como los seres humanos nos medimos entre nosotros, tomándonos a nosotros mismos como parámetro, nos parece que algunos de nosotros somos sanos mentalmente y moralmente, mientras que otros son enfermos de pecado y psicológicamente. Pero el patrón correcto no es la humanidad caída, sino Dios, y el clima de absoluta salud y bondad que se vive en el cielo. Aquí en la Tierra solo es una cuestión de grados: algunos más cerca de la salud y la bondad que otros, pero todos, en definitiva, enfermos morales, psicológicos y físicos (si se puede hacer esta distinción a los fines didácticos), que necesitamos a Jesús como el gran Médico del alma y del cuerpo.
Algunos de nosotros pareciera que estamos contentos con cumplir con la misión de salvación siempre y cuando lo hagamos en un contexto “prolijo”, pulcro: estamos dispuestos a predicarle el evangelio a la “gente bien”, gente “buena”, decente, que no nos dará mayores problemas, y que lo único que necesitan es conocer a Jesús como su Salvador y su Esperanza. Pero pocos estamos dispuestos a “embarrarnos” y relacionarnos con gente de costumbres groseras, inmorales; de estilo de vida criminal, promiscuo, que vive en un contexto degradante. Jesús, en cambio, iba hasta los abismos para buscar a sus ovejas perdidas, y las trataba desde sus mismas miserias, sin esperar que primero cambiaran y se pusieran prolijas para estar con él. Y ese es el ejemplo de misión que nos invita a adoptar. Obviamente, esto requiere de muchos de nosotros un giro de ciento ochenta grados en nuestra manera de relacionarnos con el prójimo y en nuestro concepto de misión, que abarca mucho más que la enseñanza doctrinal, para convertirnos en pequeños ángeles que ayuden al caído a levantarse.
EL PELIGRO DE LA MIMETIZACIÓN
“Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres” (Mat. 5:13).
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo” (1 Juan 2:15, 16).
“Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo” (Fil. 2:14,15).
Por supuesto, siendo que nosotros mismos somos pecadores, existe un riesgo real de que, al querer alcanzar a la gente inconversa, pecadora (en el sentido de que vive un estilo de vida pecaminoso), con ideas, sentimientos, maneras de hablar, hábitos, muy diferentes de los nuestros, nos veamos absorbidos por su propia manera de ser inconversa (“ser comidos” por aquellos a quienes queremos alcanzar, como dice el comentario para los maestros de la lección). Eso le sucedió al pueblo de Israel cuando se instaló en Canaán y durante casi toda su historia, le sucedió al cristianismo a partir de Constantino, y sucede hoy también con la secularización y aun el sincretismo en el que incurren algunos cristianos e instituciones religiosas (la mundanización de la iglesia). El peligro es real, y Jesús nos advierte que si la sal (los cristianos) pierde su sabor (sus propiedades esenciales cristianas, su sentido de identidad y fidelidad a Cristo), ya no sirve más para nada, no tiene sentido su misión. Es imprescindible saber bien quién es uno (un hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, y un discípulo; es decir, un imitador y seguidor de Jesús y de sus enseñanzas), para poder llegar a otros con un sentido de misión. Porque si no sabemos quiénes somos ni para qué estamos en el mundo, la tendencia natural humana es asimilarse al grupo en el que uno se encuentra, perdiendo así nuestra identidad y razón de ser en el mundo como cristianos.
Jesús amaba profundamente a los pecadores, y precisamente por eso su misión no era meramente acompañarlos, sino también iluminarlos con la luz celestial de la verdad de Dios y rescatarlos de su vida perdida. No era solo un buen Amigo sino, ante todo, su Salvador. De igual manera debemos comportarnos nosotros. Estamos para ser “irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual” debemos resplandecer “como luminares en el mundo” (Fil. 2:14, 15). Porque, en definitiva, esa es la mayor necesidad de los que nos rodean: poder tener acceso a una vida distinta, superior, la celestial. Para ver otra vida pecaminosa, se bastan solos; no nos necesitan. La idea no es que los acompañemos en su pecaminosidad sino en su restauración.
Oremos para que el Espíritu Santo nos llene de tal forma del amor de Dios, desde lo más profundo de nuestra alma, que podamos ser pequeños cristos para los que nos rodean y lo necesitan, y nos dé el valor, pero también el equilibrio, para ir hasta los abismos en los que se encuentra la gente, para sanar sus heridas, amortiguar sus dolores y colaborar con Jesús en su sublime obra de restauración, revelando en nosotros mismos el poder transformador del evangelio.

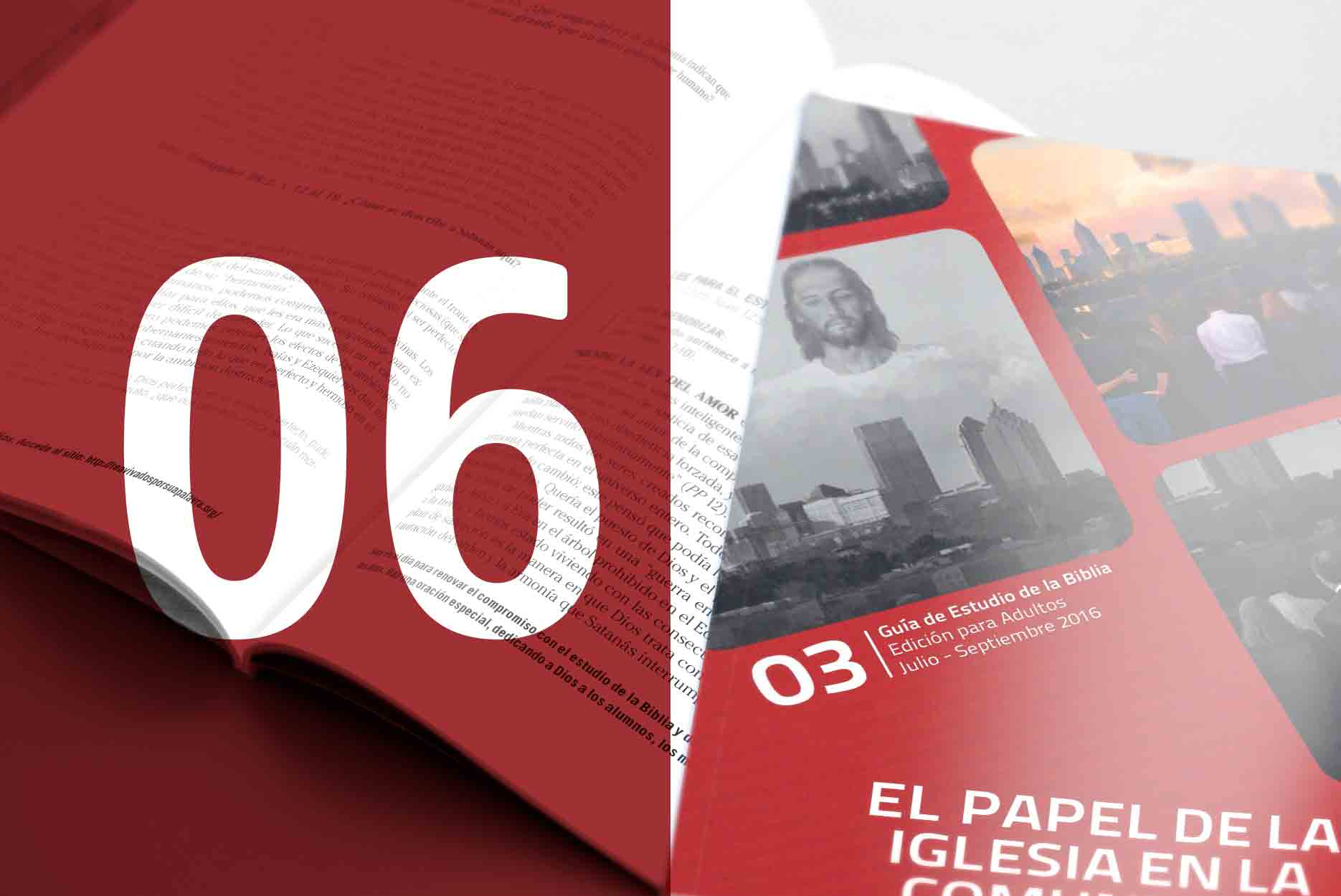


0 comentarios