Comentario lección 7 – Tercer trimestre 2016
Como venimos viendo, Jesús tenía un “modo”, o “manera” de tratar a los hombres que hacía que se ganara su corazón naturalmente, y no como un simple “método” falto de sinceridad.
Este modo, según vimos la semana pasada, implicaba que Jesús no se aislaba egoístamente de los demás, ni siquiera de los que vivían en los abismos de pecado, sino que se mezclaba con todo tipo de personas, porque las amaba.
Y, en la lección de esta semana vemos que cuando las personas llegaban a estar en contacto con Jesús notaban claramente que él era alguien que “deseaba su bien”. Ellos percibían notoriamente que Jesús era alguien con buena voluntad y con deseo de que fueran felices y estuvieran bien, en todo aspecto de su vida.
Notaban, en la actitud de Jesús hacia ellos, el eco de aquella antigua declaración de Dios por medio del profeta Jeremías: “Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis” (Jer. 29:11).
Todo lo contrario de la mayoría de los dirigentes religiosos judíos de sus días. Ellos miraban al pueblo con una mirada exigente, juzgadora, condenatoria. Estaban más preocupados por verificar si el pueblo realmente “cumplía” con todas las estipulaciones de la Ley (tal como las entendían los fariseos), con todas las tradiciones de los ancianos, con todo lo que se esperaba de un buen judío, del “estilo de vida adventista” (para ponerlo en términos modernos). No tenían una verdadera preocupación por el bienestar presente de las personas, por sus problemas económicos, laborales, de salud, familiares, emocionales. Solo les interesaba que cumplieran con todas las normativas de su religión.
Por eso Jesús era tan apreciado por el pueblo común –y tan odiado por los dirigentes religiosos: porque sentían que él era uno de ellos, que simpatizaba con sus alegrías y sus tristezas, que se compadecía de sus pesares, que se acercaba realmente para ayudarlos.
JONÁS Y JESÚS
Esta actitud fría, legalista, soberbia, en contraste con la “ternura” de Jesús (2 Cor. 10:1), aparece en nuestra lección de esta semana ilustrada mediante la comparación entre la actitud de Jonás y la de Jesús. Jonás es enviado a anunciar a Nínive que Dios la destruiría por causa de sus pecados. Cuando este pueblo se arrepiente, el profeta, lejos de alegrarse, se enoja, probablemente porque sentía que él quedaría desacreditado como profeta al no cumplirse su profecía, y además porque no tenía un interés real en la salvación de esa gente. Probablemente, en realidad más bien se solazaba en la posibilidad de que ese pueblo sangriento e inmoral, enemigo del pueblo de Israel, fuera destruido.
Contrariamente, Jesús, hacia el final de su ministerio, y a pocos días de entregar su vida por la humanidad, llora sobre Jerusalén, al ver cómo su salvación “se le iba de las manos”, por el rechazo obstinado de una gran cantidad de los dirigentes y del pueblo (por no decir, la mayoría) que se negaban a arrepentirse y aceptarlo como Salvador:
“Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está encubierto de tus ojos” (Luc. 19:38-42).
¿Puede ser que nos suceda algo parecido hoy, cuando consideramos a ciertos grupos humanos a quienes calificamos de “perdidos”? Hace poco, las noticias nos dieron cuenta de que, en los Estados Unidos, en Orlando, un fanático entró en un club gay y ametralló a cuantos miembros de esta comunidad o estilo de vida pudo, con lo que logró asesinar a 49 personas. No faltó, lamentablemente, quien dijera, en nombre del cristianismo y en tono de chiste: “Prestó un servicio a la humanidad”.
¿Podría ser que algunos de nosotros, sin atrevernos a expresarlo, en nuestro fuero íntimo nos sintamos identificados con esta declaración? Sin embargo, Jesús no es así. Con toda seguridad, Jesús desde el cielo, aun cuando no apruebe las prácticas homosexuales y el estilo de vida gay, debió de haber llorado por semejante masacre de vidas humanas, tan dignas de amor y de respeto como cualesquiera otras.
Porque, como destaca la lección, Jesús se manejaba por el principio de “de todas formas”; es decir, “a pesar de todo”
EL PRINCIPIO DE “A PESAR DE TODO…”
“Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen; para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles?” (Mat. 5:43-47).
“Pero a vosotros los que oís, os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen” (Luc. 6:27).
“Amad, pues, a vuestros enemigos, y haced bien, y prestad, no esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo; porque él es benigno para con los ingratos y malos” (Luc. 6:35).
Este deseo de “hacerles bien”, que Jesús ejemplificó con su vida y transmitió mediante sus enseñanzas, es quizá el que mejor define qué es el amor cristiano. Quizá no sea una cuestión de sentimientos, de emociones, de simpatía por afinidad (nos sentimos a gusto con los que se parecen a nosotros o nos gustan), sino un deseo y una voluntad de “hacerles bien” a todas las personas, incluso a aquellas con las que no coincidimos espiritualmente, moralmente, o que no nos caen simpáticas. Incluso a aquellas que proactivamente se empeñan en dañarnos, como le sucedió a Jesús con sus enemigos. De esta forma, el amor cristiano (ágape), es más que un estado emotivo, como puede suceder con el amor fraternal (fileo) o el amor romántico, o erótico (éros). Es UN PRINCIPIO DE ACCIÓN, UN PRINCIPIO MORAL que nos lleva a desear el bien de todo ser humano, independientemente de su condición y su situación, y a ejercer medidas concretas, prácticas, para tender una mano al que lo necesite.
DAÑAR EN NOMBRE DE DIOS
Porque, lamentablemente, la historia nos da cuenta de cómo, en nombre de Dios, incluso de Jesús mismo, muchos creyentes han hecho mucho daño a quienes no pensaban como ellos o no aceptaban su credo o sus enseñanzas. La lección nos habla de aquella profecía de Daniel 7:24 y 25, que describe la obra del “cuerno pequeño”, aquel poder que durante la Edad Media persiguió a todos los que disintieran de él en materia religiosa o incluso científica o cultural (el caso paradigmático de Galileo, por ejemplo). También cita el texto de Romanos 2:24, que nos dice que, debido al fanatismo y al legalismo de gran parte del pueblo judío de aquellos días, el nombre de Dios era blasfemado entre los gentiles por causa de ellos.
¡Qué terrible ironía! Que aquellos que, se supone, deberían ser los instrumentos amorosos para revelar el carácter de amor y misericordia de Dios al mundo, en realidad se hayan constituido en la causa misma por la cual mucha gente rechaza a Dios y a todo lo que tiene que ver con la religión. Como reza el dicho popular, “Con semejantes amigos, ¿quién necesita enemigos?”
Hoy, sin llegar a estos extremos de violencia física, como cristianos adventistas deberíamos tener mucho cuidado, no sea que de una manera más sutil y “civilizada” también estemos haciendo daño a hermanos de iglesia o a la gente con la que nos relacionamos, mediante actitudes legalistas, farisaicas, juzgadoras, condenatorias, exigentes. Algunos de nosotros somos tan celosos de asegurarnos de que nuestros hermanos en la fe cumplan con todo lo que se espera de un “buen adventista” que incurrimos en actitudes que tienden más bien a espantar a gente de la iglesia que atraerla y retenerla. No nos preocupa si ese hermano que no devuelve el diezmo está pasando por una situación económica difícil al tener que mantener a su familia: ejercemos una presión moral y psicológica tal que llenamos su mente de culpa y condenación por “estar robando a Dios”. O quizás no nos importa si aquel otro hermano, debido a su responsabilidad como padre de familia “afloja” y acepta un trabajo en sábado, porque quizá le falte la fe o la madurez espiritual necesarias para jugarse por ese principio; lo que hacemos es hacerlo sentirse un gran pecador y condenado y desamparado por Dios por no haber tenido la valentía de ser “fiel hasta la muerte” en la observancia del sábado (claro, tampoco hacemos nada por conseguirle otro trabajo o por ayudarlo a paliar su situación económica y darles de comer a sus hijos). O en cuanto a aquella jovencita adolescente, que está viviendo el drama de la separación de sus padres, y se encuentra angustiada y deprimida, no nos interesa acercarnos para interesarnos por su dolor y brindarle una contención emocional y espiritual. Lo que nos importa es que se quite esos aritos de sus orejas, que no corresponden con el “estilo de vida adventista”.
Podríamos seguir engrosando la lista con ejemplos modernos de cómo muchos de nosotros todavía no nos hemos liberado del espíritu farisaico, y no hemos aprendido a amar de verdad como Jesús, para desear sinceramente el bien de la gente.
LA FUERZA DE LOS PARADIGMAS
“Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: Veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo que mirase; y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todo” (Mar. 8:22-25).
La lección de esta semana nos muestra, a través de una aplicación espiritual “por vía de sugestión” de este texto (no una exégesis), cómo no siempre la captación de la verdad divina más completa es inmediata en aquellos que hemos aceptado a Cristo. Es la fuerza de los paradigmas (modelos o formas de ver la realidad aprendidos y habituales). Nos convertimos a Cristo, lo aceptamos como Salvador, pero no siempre vemos las cosas como realmente son ni llegamos a captar automáticamente lo que implica de verdad ser cristianos. A veces se requieren años de experiencia cristiana para llegar a vislumbrar lo que es esencial en el cristianismo, en vez de focalizarnos en cosas que, si bien son correctas, ocupan una importancia secundaria a la vista de Dios. ¿Son importantes la observancia del sábado, el estilo de vida adventista, la reforma pro salud, etc., etc.? Por supuesto, pero no es eso el NÚCLEO del cristianismo. La verdad esencial es el amor compasivo, misericordioso, ejercido hacia quienes lo necesitan, y sobre todo su salvación eterna mediante una relación profunda con Dios. Es a eso a lo que debemos apuntar por sobre todas las cosas, y luego el resto ocupará su debido lugar, a su tiempo.
LA IGLESIA CENTRADA EN OTROS
Por eso, la lección nos presenta este hermoso texto de Filipenses, que nos habla del sentimiento y la actitud correctos que Dios espera de nosotros:
“Nada hagáis por contienda o por vanagloria; antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo; no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,” (Fil. 2:3-5).
“No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros”. Esto se aplica en primer lugar a la vida familiar, luego al resto de las relaciones habituales (vecinos, familia, amigos, compañeros de trabajo o de estudio). Pero también se aplica a la iglesia como cuerpo. Podríamos ser una iglesia solamente de puertas para adentro, preocupada por nuestras “internas” (problemas doctrinales, organizativos, de procedimientos, de estructura o de estilo de vida). Normalmente, cuando esto absorbe nuestra atención e interés, empezamos a crearnos problemas entre nosotros mismos, y nos empezamos a pelear por cuestiones de “adentro de casa”. En cambio, cuando como iglesia no nos preocupamos solo por lo nuestro (todo tiene su lugar, por supuesto), sino también por la comunidad que nos rodea, por sus necesidades y angustias, y ponemos nuestro foco en “hacerles el bien”, en ayudar, en auxiliar, en salvar, van desapareciendo aquellos problemas que nos distancian, porque hay un objetivo, una misión más sublime e importante que nosotros mismos: la necesidad del otro. Eso nos ennoblece, nos hace crecer y madurar como cristianos.
Que el Espíritu de Dios nos llene de su amor, y nos haga cristianos sinceros, a quienes realmente nos preocupe la gente y deseemos su bien, sin intenciones meramente proselitistas o de otra índole, siendo semejantes a Jesús en nuestro amor por el prójimo.

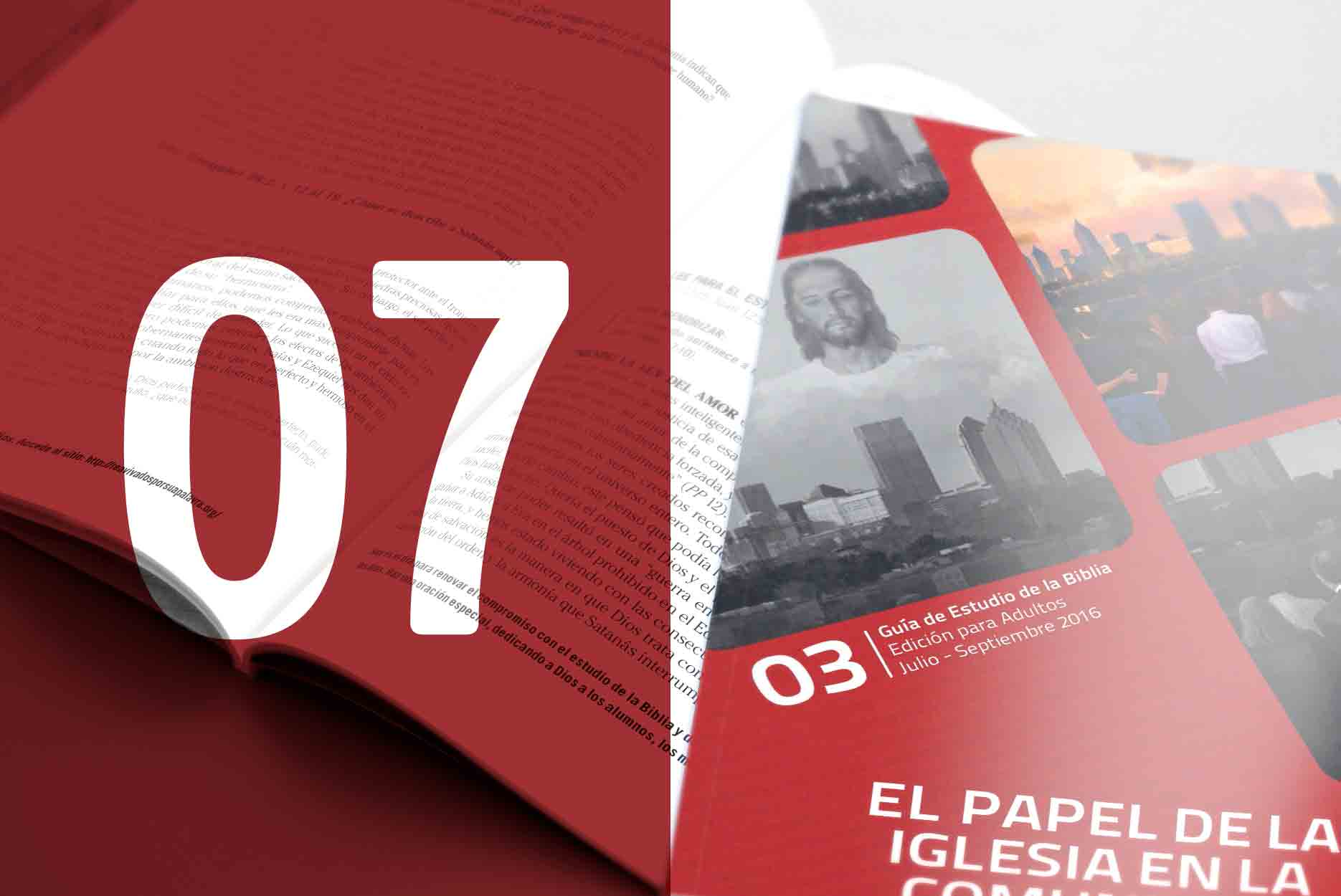


0 comentarios