Una historia de intercesión y amor
Uno de los temas más solemnes y centrales de toda la Escritura es la doctrina de la expiación. Desde el sacrificio de Abel hasta
el ministerio sumosacerdotal de Cristo en el Santuario celestial, la sangre ha sido un símbolo claro del precio del pecado y de la provisión divina para la salvación de los pecadores (Rom. 3:24, 25; Efe. 1:7; 1 Ped. 1:18, 19; Apoc. 1:5). Sin embargo, para no caer en errores teológicos que nos impedirían comprender adecuadamente el plan de salvación, exploraremos brevemente la relación entre la sangre derramada y la aplicada.
La sangre derramada
Dios estableció el sistema levítico como una figura del verdadero ministerio de Cristo (Éxo. 25:9, 40; Heb. 8:1-5; 9:23, 24). Este sistema enseñaba, de manera concreta, que el pecado solo podía ser expiado mediante la sangre. “Porque la vida de la criatura está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes para expiar su vida sobre el altar. Por eso la misma sangre expiará a la persona” (Lev. 17:11).
Así, la sangre sacrificial tenía la función de redimir la vida del oferente. Dios la aceptaba en lugar de la vida del pecador. El derramamiento de esta sangre era indispensable porque representaba la muerte de la víctima inocente en lugar del culpable. Al final del ritual, la sangre de los animales era derramada al pie del altar (Lev. 4:7). Sin duda, la muerte del animal (que representaba el castigo por el pecado) era muy importante; pero era solo el primer paso en el proceso de la expiación.
Muchos cristianos se detienen en este punto. Solo hablan de la sangre derramada, y piensan que la expiación se completó únicamente con la muerte de Cristo en la cruz. Ciertamente, esa muerte fue indispensable, “porque según la ley, casi todo se purifica con sangre, y sin efusión de sangre no hay perdón” (Heb. 9:22). Sin su muerte Cristo no hubiese tenido “algo que ofrecer” (Heb. 8:3) en favor de los creyentes. Sin embargo, detenerse ahí no es comprender la totalidad del plan redentor revelado en el Santuario.
La sangre aplicada
Para que se efectuase la expiación, no era suficiente matar al animal y derramar su sangre. La sangre debía ser administrada,
puesta, rociada, derramada, aplicada sobre el altar o dentro del Santuario. Pablo habla de “la sangre rociada” (Heb. 12:24), para referirse a la sangre que se usaba para ministrar por los pecadores.
Este acto litúrgico y sacerdotal durante el ministerio diario era el que transfería simbólicamente los pecados confesados desde el pecador hasta el Santuario y permitía la expiación. Por ejemplo, en Levítico 4, en relación con el sacrificio por el pecado del sumo sacerdote (vers. 3, 4), este debía tomar de la sangre derramada y llevarla al Lugar Santo, para aplicarla sobre “los cuernos del altar del incienso aromático ante el Señor, en el santuario” (vers. 5-7). Y, en el caso del sacrificio por el pecado de una persona común (vers. 27-29), después de sacrificarse el animal, “el sacerdote mojará su dedo en la sangre, untará los cuernos del altar de los holocaustos y derramará el resto de la sangre al pie del altar” (vers. 30). Sin la aplicación ritual de la sangre, el pecado no era transferido ni podía ser tratado en el Santuario.
Cuando se instituyó la Pascua, Dios ordenó matar un cordero y aplicar la sangre en los postes de las puertas y en el dintel de
las casas (Éxo. 12:7, 22, 23). Cuando el ángel destructor viera la sangre aplicada pasaría por alto esas casas. No se prometía salvación para los primogénitos solo por derramar la sangre del cordero, sino por aplicar la sangre, según las instrucciones divinas.
LA INTERCESIÓN DE CRISTO EN EL SANTUARIO CELESTIAL ES TAN ESENCIAL COMO SU MUERTE EN LA CRUZ
Así también, Cristo murió en la cruz como el Cordero de Dios, pero ascendió al Cielo para ejercer como nuestro Sumo Sacerdote, “ministro del santuario, de aquel verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre” (Heb. 8:1, 2). Allí aplica los méritos de su sangre en favor de los creyentes: “Cristo entró para siempre en el santuario, no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, y consiguió la eterna redención” (Heb. 912). Aunque su muerte fue un sacrificio expiatorio completo para toda la humanidad, sus beneficios no se aplican automáticamente. Él necesita mediar para que su sangre redima a aquellos que lo reciban como Salvador personal (Juan 3:16-18; Rom. 5:10; 8:34; Heb. 4:14-16). Gracias a su mediación con su sangre, Jesús “puede salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que está siempre vivo para interceder por ellos” (Heb. 7:25).
Al respecto, Elena de White afirma: “La intercesión de Cristo por el hombre en el Santuario celestial es tan esencial para el plan de la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para cuya conclusión ascendió al Cielo después de su resurrección” (El conflicto de los siglos, p. 479).
En el Día de la Expiación (Lev. 16), el sumo sacerdote entraba en el Lugar Santísimo con sangre para purificar el Santuario terrenal de todos los pecados confesados y perdonados. Esto prefiguraba el ministerio de Cristo en el Lugar Santísimo del Santuario celestial, ministerio que empezó en 1844 (Dan. 8:14).
Desde entonces, Cristo aplica su sangre no solo para perdonar individualmente, sino también para eliminar el registro de pecados del pueblo de Dios y erradicar para siempre la presencia del mal en todo el universo (Apoc. 21:1-8).

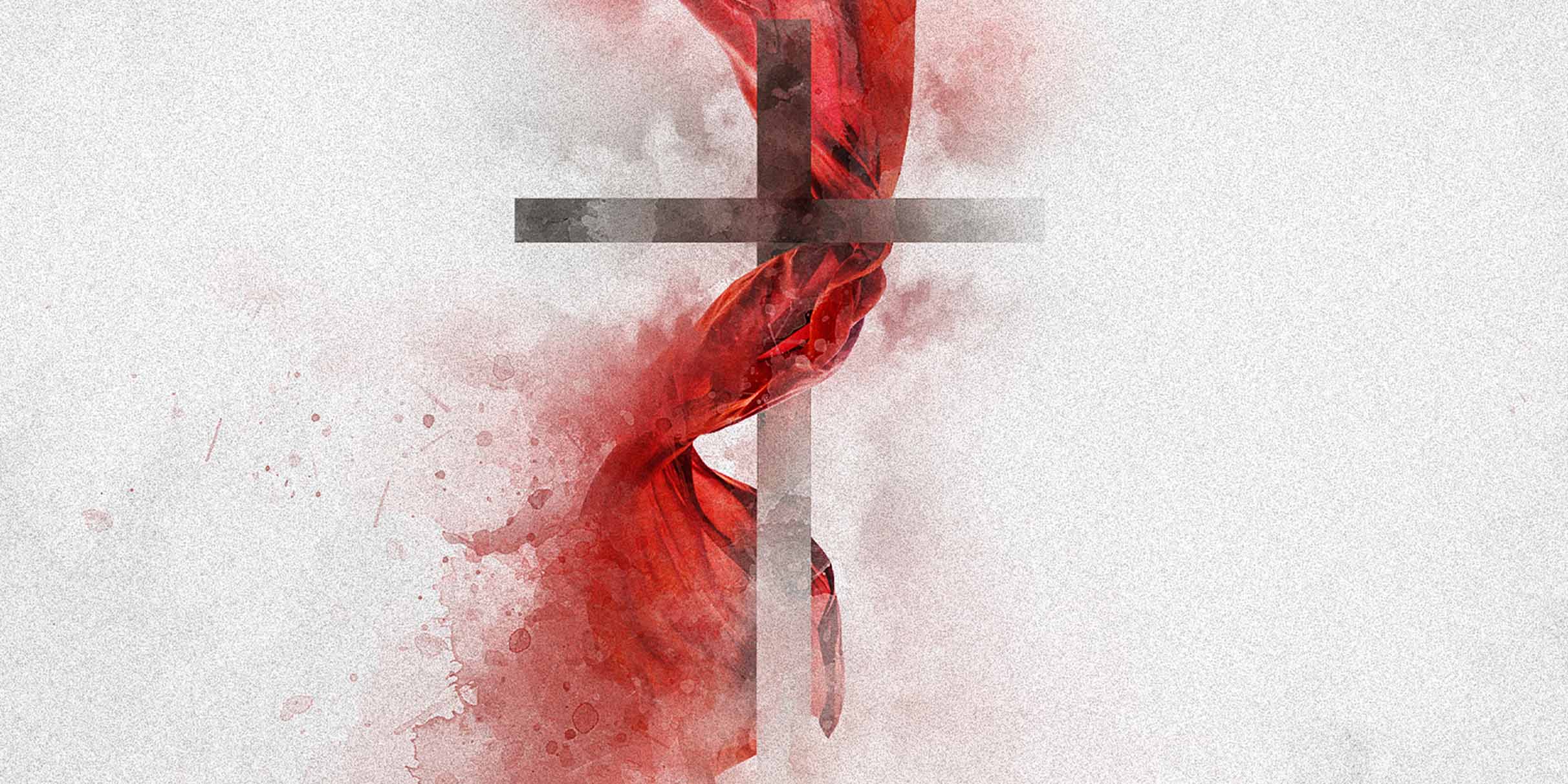



0 comentarios