“Se desató entonces una guerra en el cielo: Miguel y sus ángeles combatieron al dragón”.
Apocalipsis 12:7, NVI.
“El Apocalipsis es un libro para hoy. La publicación del presente comentario fue demorada de varias maneras por la guerra. Pero esas postergaciones solo lograron que apareciera en el momento más apropiado, precisamente cuando fue derrotada la mayor suma de poder opuesto a lo justo que jamás haya visto la historia humana […]. Pero, aunque las potestades de las tinieblas han sido derrotadas en el campo de batalla, sigue en pie una contienda más grave aún, una guerra en la que ni los individuos ni los estados pueden ser neutrales. Esta […] es la enfática enseñanza del autor del Apocalipsis. Juan insiste no solo en que cada cristiano debería ajustar sus principios y su conducta a la enseñanza de Cristo, sino también en que todos los gobiernos deberían modelar sus políticas de acuerdo con la misma norma cristiana. Él proclama que no debería existir divergencia alguna entre las leyes morales que rigen para el individuo y las que incumben al Estado o a cualquier sociedad o grupo humano que esté dentro de él. Nadie puede estar exento de estas obligaciones […]. No importa cuántos individuos, sociedades, reyes o razas puedan rebelarse contra tales imperativos, la guerra contra el pecado y las tinieblas debe seguir adelante invariablemente hasta que el reino de este mundo llegue a ser el Reino de Dios y de su Cristo”.
Cuando escribía ese prefacio a su obra (1920), el erudito bíblico irlandés Robert H. Charles no imaginaba que sus palabras habrían de adquirir una vigencia tanto más patética apenas dos décadas después, tras otra guerra mundial en la que la “suma de poderes opuestos a la justicia”, y sus secuelas, volverían a superar todo precedente histórico, incluyendo el de la Primera Guerra Mundial.
Esa permanente reserva de sentido ético de la escatología bíblica, esa vigencia tutorial, que Charles percibió tan claramente, fue perdida de vista o desoída por un cristianismo racionalista y secularizado en el que no había lugar para profecías predictivas ni responsabilidades humanas en una contienda siempre presente entre el bien y el mal, detrás de ideologías sutil o abiertamente perversas.
Se consagró así una tradición interpretativa caracterizada, entre otras cosas, por una desactivación del potencial agudamente ético de la profecía bíblica, por una relectura apaciguadora de las demandas y los imperativos de los escritos escatológicos, y por una circunscripción del mensaje profético bíblico a un tiempo histórico único, fijo, inamovible, ajeno al presente, irrelevantemente pretérito o quiméricamente futuro.
Ello explica que a mediados del siglo XIX y comienzos del XX, cuando las potencias de ambos lados del Atlántico se lanzaban al frenesí expansionista territorial y económico, la teología de vanguardia estuviera absorta, por ejemplo, en una teorización academicista acerca del presuntamente intrincado proceso editorial que habría desembocado en el Pentateuco.
Y si bien es cierto que para la revelación bíblica la consumación del Reino de Dios es aún futura y tiene como artífice a un Dios suprahumano, trascendente, aquella insistencia en lo pretérito o en lo futuro con prescindencia del presente, y en la soberanía divina en desmedro del compromiso humano, neutralizó el potencial transformador del cristianismo, sumiéndolo en una indiferencia complaciente y dejando sin articulación práctica a la esperanza.
Refiriéndose a esa misma desactualización desactivadora, esta vez en el terreno de la cristología, otro teólogo alude a la domesticación y al anclaje cronológico del Cristo bíblico y de su radical mensaje, profético por excelencia, en estos términos: “Hemos sustituido la incómoda ética del maestro de Galilea por una encantadora metafísica. Hemos desarrollado una religión alrededor de Jesús […] que ha llegado a ser tan radicalmente diferente de su religión, que el Jesús histórico tendría hoy que dejar bien sentado que él mismo no es cristiano […]. Jesús ha compartido el destino de todos los profetas. A estos se los toma primero en serio y luego se los condena. Después de pasado largo tiempo se los reverencia, se los diviniza y ya no se los toma más en serio”.
La protohistoria de esa aproximación descomprometida, desactivadora y acrítica al profetismo bíblico en general y, por ende, a la escatología, ha de buscarse en lo que se ha dado en llamar “la constantinización” de la iglesia cristiana durante el ocaso del Imperio romano de Occidente (siglo IV): “La paradoja del cristianismo es que constituye una fe revolucionaria que fue absorbida en la ideología hegemónica y la estructura social de fines del Imperio romano, de manera que una cultura y una sociedad originalmente antitéticas respecto del cristianismo se convirtieron en su vehículo, y el cristianismo mismo fue utilizado para santificar y perpetuar la sociedad jerárquica y la cosmovisión de la cultura clásica […]. El constantinismo que actuó como vehículo histórico para el cristianismo en la sociedad occidental, también ha significado un embotamiento decisivo del mesianismo y el universalismo de la fe cristiana”.
Aquella fue la ocasión inaugural en la que la iglesia pactó, por así decirlo, con el mal institucionalizado, y pagó un alto precio por ello: la pérdida de su consciencia profética, de su rol social como referente ético, y su credibilidad ante un mundo futuro agudamente crítico, que habría de exigirle implacablemente coherencia entre su discurso y su actuación. Así, optó por el poder, o, lo que es lo mismo, por la preservación de sus flamantes privilegios. Se convirtió en legitimadora moral del poder secular, pero perdió en el proceso su identidad, su naturaleza singular y su mensaje profunda e indómitamente transformador.
La revelación bíblica destaca que el conflicto entablado entre el bien y el mal no es ajeno a la historia, sino que se dirime dentro de ella; no en una dimensión ajena a la humana, sino en el mundo (Apoc. 12; Juan 17). En consonancia con ello, el Dios de la Biblia, a diferencia del de la filosofía griega, está comprometido con la realidad y con la historia, acepta los riesgos de la espacio-temporalidad humana, se revela e irrumpe en la realidad humana dentro de las coordenadas del tiempo y del espacio. La realidad humana está hecha de tiempo, y él se sujeta a esa realidad. “Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer”, dijo el apóstol Pablo sin complejos ni rodeos (Gál. 4:4). “Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo”, aseguró el Dios y hombre Jesucristo a sus discípulos, preocupados por el cuándo de su retorno (Mat. 28:20). “Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan” (Heb. 9:28).
El Dios del judeocristianismo no le teme al tiempo, no es atemporal o intemporal, sino omnitemporal. No rehúye el devenir, sino que se hizo sujeto histórico en virtud de la encarnación. No es el primer motor inmóvil del aristotelismo, sino el dinamizador por excelencia de la historia, el fermento del cambio por antonomasia. No es el lógos (“verbo”, o “palabra”, en griego) de la filosofía griega que repudia la esfera material degradada, sino el lógos que se hace carne y habita en medio de los hombres como uno más de ellos (Juan 1:14, 18; Fil. 2:5-7; Heb. 2:14).
En resumen, el Dios de la agudamente ética escatología histórica-continua bíblica, ha acompañado de manera comprometida y cooperativa cada instancia del conflicto entre el bien y el mal en la Tierra. Fue y estuvo en el pasado (Gén. 3:15; Gál. 4:4), es y está en el presente (Éxo. 3:14; Apoc. 1:4, 8; 16:5), será y estará en el futuro (Mat. 28:20). No como un observador distante, sino como protagonista junto a sus criaturas comprometidas con el bien dentro del conflicto mismo (Dan. 3), hasta que el bien triunfe finalmente sobre el mal (Rom. 8:28).
Y puesto que el vehículo preferencial de la intervención divina en el mundo y la historia es la humanidad, el compromiso ético del ser humano es inevitable. La opción por el bien o por el mal es ineludible. No hay neutralidad posible en el contexto universal del conflicto entre Dios y su enemigo. El propósito de la profecía es, pues, eminentemente moral: confronta al ser humano con su destino eterno y lo exhorta a optar por la vida (Dan. 2:34, 35, 44, 45; Mat. 21:43, 44); a la par que ético: le señala su ineludible rol protagónico dentro de ese conflicto.
Una de las finalidades de las profecías bíblicas acerca del fin es desarrollar en el ser humano la capacidad de discernir debajo de matices, disfraces y personificaciones (pasadas, presentes y futuras) la actuación del bien y del mal a lo largo de la historia y hasta su mismo fin (1 Cor. 12:10; Juan 2:23‑25). En ese contexto, cada institución, cada ideología y cada pronunciamiento humano es una manifestación encarnada e histórica del Reino de Dios o del reino del mal. Esto hace que, por carácter transitivo –y como señalaba Charles en el prefacio de su libro–, tampoco en el plano individual o personal exista la opción de la mera expectación, de la pasividad, de la neutralidad.
Si la lucha entre el bien y el mal es concreta y tangible, permanente, encarnada, espacio-temporal, divina y humana a la vez, resulta ineludible el compromiso (expreso o tácito, por acción u omisión) de cada ser humano con uno u otro lado del conflicto por el solo hecho de estar en el escenario de ese conflicto. La opción moral del ser humano es, por ello mismo, irrenunciable (Dan. 10:13, 20, 21; 11:1; Efe. 6:12). Se es actor en un bando o en el otro. En palabras de Jesús: “El que conmigo no junta, desparrama” (Mat. 12:30).
Ya no se trata solo de descubrir qué lado del conflicto está detrás de cada entidad, discurso o ideología. El compromiso incluye velar para que cada una de nuestras propias manifestaciones humanas sea “luz” (esclarecimiento) y “sal” (preservación) en el mundo (Mat. 5:13-16); un instrumento del bien en oposición al mal; un dique de contención; un punto de referencia ético, fidedigno y confiable para quienes buscan la verdad y la justicia (Dan. 12: 3).

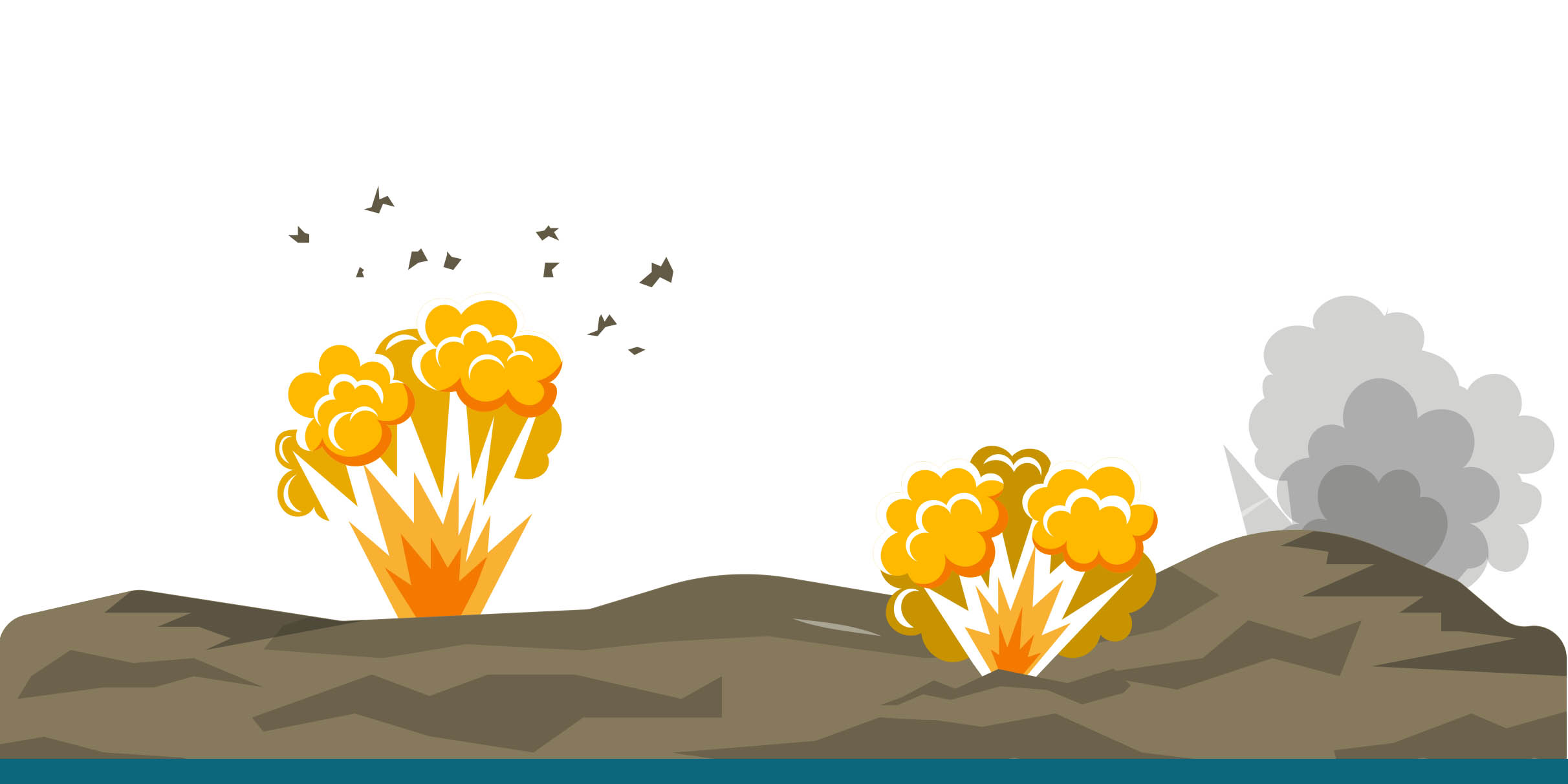



0 comentarios