Lección 12 – Primer trimestre 2017
Llegamos al fin de estas lecciones sobre el Espíritu Santo, y esta lección final se concentra en algunos aspectos de su obra que, si bien ya los hemos visto al paso anteriormente, aquí se les brinda una especial consideración.
Como ya mencionamos desde el principio de estas lecciones, pareciera que en el seno de la Deidad (Padre, Hijo y Espíritu Santo) hay una organización interna en cuanto a las funciones salvíficas que cada una de sus personas debe realizar. El Padre y el Hijo parecen ocuparse de cuestiones externas a nosotros (liberar al pueblo de Israel de Egipto, abrir el Mar Rojo, derrotar ejércitos numerosos, dar la vida en la Cruz por nosotros expiando así nuestros pecados, etc.). Pero al Espíritu Santo parece habérsele atribuido la función específica de realizar una obra interna en nosotros. Esa obra que es el mayor de los milagros, porque es una obra condicionada y limitada por ese factor tan sagrado pero tan riesgoso que Dios respeta, que es nuestra libertad. El Espíritu tiene que luchar continua, paciente y persistentemente contra nuestra voluntad inclinada hacia el egoísmo y el mal por causa de la Caída, y solo mediante la persuasión (y no la imposición) lograr que esa voluntad se encamine hacia Dios y hacia el bien, que no es otra cosa que la voluntad de Dios.
CONVICCIÓN DE PECADO
“Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto voy al Padre, y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado” (Juan 16:7-11).
Es difícil dilucidar exactamente qué quiso decir Jesús con esta distinción que hace entre convencer de pecado, de justicia y de juicio, y los alcances de estas declaraciones. Lo que sí es claro es que un aspecto fundamental de la obra del Espíritu Santo es lograr la convicción, en el ser humano, de su condición pecaminosa y su necesidad de salvación. Y esto no es poca cosa, teniendo en cuenta nuestra condición pecaminosa y tantas influencias culturales que atentan (especialmente en nuestra época de escepticismo y secularismo) contra una genuina convicción de pecado.
¿Por qué decimos una “genuina” convicción de pecado? Porque, lamentablemente, hay tantas motivaciones erróneas que nos pueden llevar a ser cristianos que, si escarbamos un poco en la experiencia espiritual de muchas personas (y de nosotros mismos) podemos notar que, en el fondo, lo que parece ser una genuina conversión no es otra cosa que rebelión reprimida. Lo que nos mueve a muchos supuestamente a entregarnos a Cristo es el temor al rechazo de Dios, a su desamparo en esta vida, el sentimiento de culpa o el miedo a la condenación final. O, por otro lado, el interés: creer que con Cristo tendremos resueltos todos nuestros problemas terrenales; que nunca nos sobrevendrá una enfermedad terminal ni a nosotros ni a nuestros seres queridos, ningún accidente, ningún acto criminal, ningún problema económico. Es la teología de la prosperidad, según la cual con Cristo tenemos bienestar terrenal garantizado, y esa es la motivación para seguirlo. Por otro lado, y por no dejar de ser la iglesia un fenómeno también sociológico, muchos mantenemos una conducta cristiana por la presión de grupo, la presión social, porque respondemos a lo que se espera de un “buen adventista”, por temor al qué dirán, por vergüenza y hasta por conveniencia eclesiástica, pero no por convicción personal íntima, libre y voluntaria.
Pero una genuina convicción de nuestra condición pecaminosa, un genuino arrepentimiento, una genuina fe en Dios, un genuino amor hacia él (libre de interés egoísta y únicamente fruto de ser conmovidos por el amor de Dios) y una genuina obediencia a la voluntad de Dios son solo posibles gracias a esa obra interna, silenciosa, subyugadora y poderosa del Espíritu Santo.
Por eso, Pablo va a declarar: “nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo” (1 Cor. 12:3).
Que un ser rebelde, cuya esencia moral es querer ser autónomo, independiente, afirmar su propia voluntad, ser amo y soberano de su vida, se rinda consciente, voluntaria, amorosa y gozosamente al señorío de Cristo en su vida, y viva para hacer no la voluntad propia sino la de Cristo, es todo un milagro de la gracia, no producto de la propia voluntad humana, sino fruto de un milagro sobrenatural producido por el Espíritu Santo.
Y le lección de esta semana, muy acertadamente, hace una nota de advertencia contra cierta tendencia que tenemos los religiosos a querer realizar, por la fuerza y la coerción, lo que el Espíritu Santo intenta realizar paciente y amorosamente mediante la persuasión respetuosa de nuestra libertad:
“Es una gran tragedia que los cristianos, por más bienintencionados que sean, a menudo se acerquen a los pecadores con un espíritu acusador en vez de ayudador. Si andamos por allí señalando el pecado en la vida de las demás personas, estamos haciendo, entonces, algo que Jesús no nos ha llamado a hacer. Después de todo, ¿quiénes somos nosotros para señalar el pecado en los demás cuando nosotros mismos no estamos libres de pecado? […]. Somos testigos de Dios, no acusadores de parte de Dios. Somos llamados a ser testigos del poder redentor de Dios, no a condenar a otros por sus equivocaciones. Al intentar convencer a los demás de sus pecados, asumimos un papel que no nos pertenece; esa es obra del Espíritu Santo” (lección del día domingo).
Hay algunos de nosotros que tenemos un “complejo de profeta del Antiguo Testamento”, y nos creemos con la libertad y hasta el “deber” de pontificar, de vigilar a nuestros hermanos para ver si cumplen adecuadamente con el “estilo de vida adventista”, y de andar reprendiendo a la iglesia por su “tibieza”, por estar “dormida”. Usamos la coerción espiritual, y hasta cierto “patoterismo” espiritual, tratando de lograr, mediante el “apriete” espiritual (manipulación psicológica), que nuestros hermanos abandonen sus malos hábitos o cumplan con sus deberes espirituales como deben cumplirlos. Este tipo de abordaje espiritual solo puede lograr dos cosas: o que, movidos por la vergüenza o el temor, muchos mantengan una conducta externa correcta, reprimiendo su voluntad propia y sus pecados, y “cumpliendo” legalistamente lo que “se espera” de ellos; o por el contrario, genera rebelión, resentimiento, desafío hacia todo lo que tenga sabor a religión, abandonando así la fe y la iglesia.
Prefiramos más bien ser el “silbo apacible” de Dios (1 Rey. 19:12), que susurre al corazón de nuestros hermanos con amor y con respeto, más bien que un “terremoto” que avasalle la libertad y la personalidad de los que nos rodean.
CONVICCIÓN DE SALVACIÓN
Pero la obra del Espíritu Santo no consiste solamente en convencernos de pecado y guiarnos al arrepentimiento. También quiere darnos esa profunda y gozosa convicción de salvación:
“Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: ¡Abba, Padre! El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios” (Rom. 8:15, 16).
La obra de la salvación, de la Expiación, es una obra objetiva, externa a nosotros, histórica, consumada por Jesús en la Cruz hace dos mil años. Toda nuestra aceptación por parte de Dios, el perdón de nuestros pecados y nuestra seguridad “judicial” de salvación dependen no de lo que seamos, de nuestra obediencia, de nuestra perfección moral o de nuestras buenas obras, sino de una justicia externa, foránea, extrínseca, como diría Martín Lutero, la de Cristo, que nos es acreditada, según el plan de salvación, cuando por fe nos apropiamos de Jesús como nuestro Salvador, y de su justicia como si fuese la nuestra.
El Espíritu Santo, entonces, toma este contenido, el evangelio (las buenas noticias) de la salvación gratuita en Cristo, y lo hace patente en nuestro corazón, para que tengamos una seguridad interna de salvación. Nos convence de que somos hijos de Dios, de los privilegios de nuestra filiación divina, de que somos herederos de la salvación, y con derecho a toda bendición terrenal y espiritual que Dios, como Padre nuestro, quiera darnos para nuestro bien presente y salvación eterna. De tal modo que, alegremente, podamos clamar, desde lo profundo del corazón, ¡Abba, Padre!; es decir, tener tal confianza en el amor particular de Dios por cada uno de nosotros, que podamos llamar al Padre “¡Papito!”, que sería la traducción literal de la expresión “Abba, Padre”.
Este testimonio interno del Espíritu ¿tiene que ver con un sentimiento interno, subjetivo, con una sensación interna? No podemos definirlo con exactitud, porque no lo hace la Palabra de Dios. Creemos que puede conllevar una experiencia emocional, pero no siempre puede darse de esa manera. A veces hay factores ambientales (excesivo calor o excesivo frío, excesiva baja presión, etc.), orgánicos (anemia, estar padeciendo algún dolor físico eventual o crónico, etc.) o circunstancias puntuales en la vida (pérdida de algún ser querido, conflictos interpersonales, etc.), que pueden jugarnos una mala pasada en el nivel emocional. El mismísimo Jesús no siempre pudo estar alegre internamente, sino que supo lo que es la tristeza extrema y la angustia: “Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte” (Mat. 26:37, 38). Quizás, entonces, sea más propio decir que este testimonio interno del Espíritu Santo es más bien una convicción de salvación, de sabernos hijos de Dios; es una cognición (la forma en que vemos e interpretamos la realidad) que nos hace saber y creer que, por encima de nuestros estados de ánimo y de nuestras circunstancias, nos sabemos amados por el Padre, aceptados, bendecidos y salvados por él.
Al terminar este trimestre, deseamos de corazón que estas lecciones no solo nos sirvan para tener una teología acertada sobre el Espíritu Santo, sino también nos muevan a una mayor intimidad con esta Persona divina, que anhela ser nuestro compañero constante en la vida, nuestro apoyo, nuestro Consolador celestial, el “dulce huésped del alma”, que nos acompañará y sostendrá hasta el día en que podamos ver a Dios cara a cara en el Hogar celestial. Que podamos, también, rendirnos a su obra bienhechora y santificadora, para que pueda realizar esa obra de arte espiritual sublime que anhela hacer en cada uno de nosotros, para asemejarnos a Cristo día a día. Y que también podamos permitirle llenarnos del poder necesario para convertirnos en una bendición y un canal de salvación para todos los que nos rodean, de dentro y fuera de la iglesia.

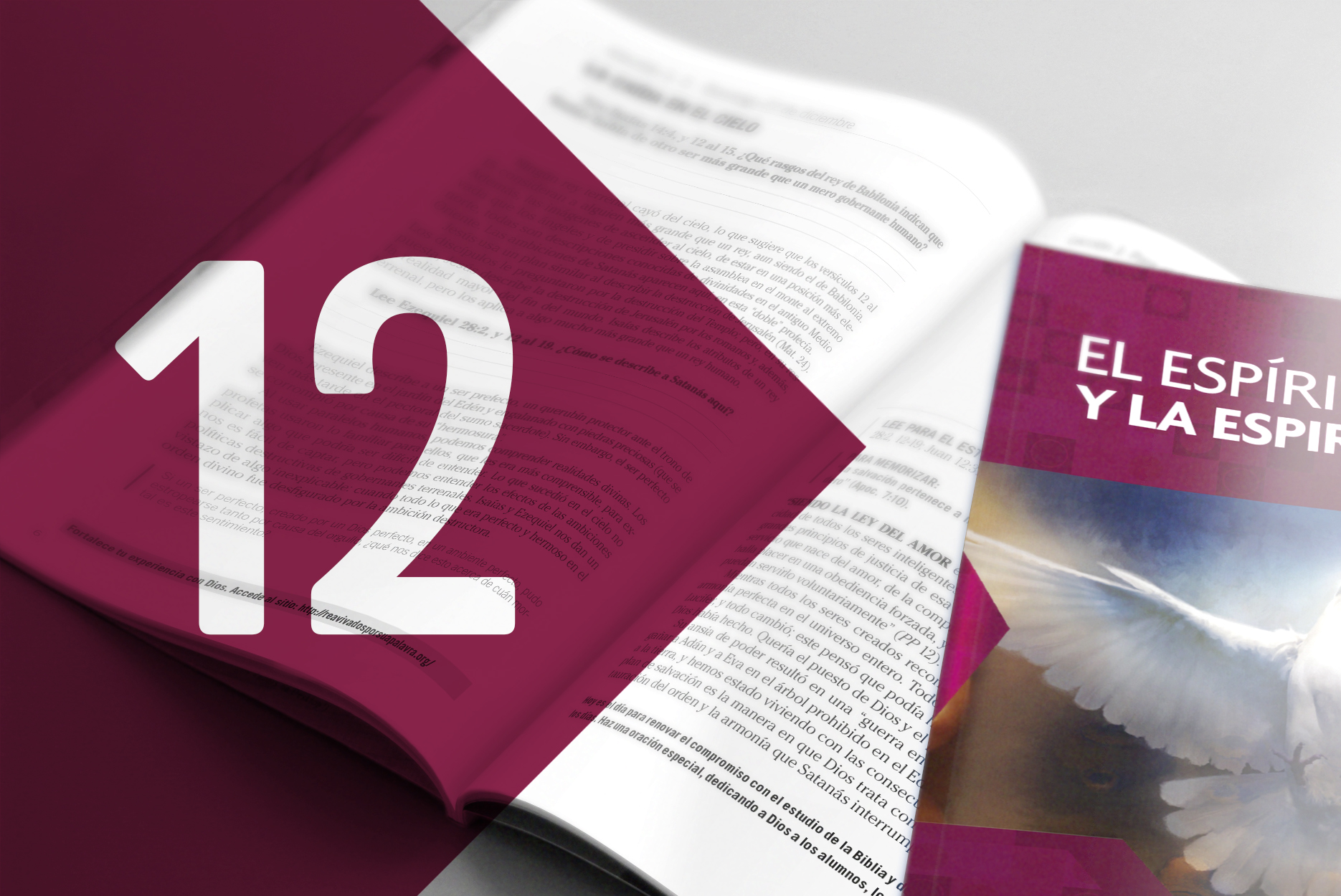


Estimado Pablo, ha sido una bendición contar con tus comentarios cada semana. Que el Señor siga usandote en esta tarea cada trimestre. Bendiciones!
Muchas gracias, Walter! Que Dios te bendiga mucho en todas tus cosas!!
Pablo querido, siempre he gozado al escucharte hablar temas sobre la palabra de Dios, tan claro, simple y sintético para explicar temas tan complejos como lo es la obra del Espíritu Santo.
Dios prospere tu vida rica y abundantemente.
Te mando un abrazo.
Hola, Daniel! Qué alegría comunicarme con vos. Gracias por tu comentario. Que Dios te bendiga junto con tu familia!!